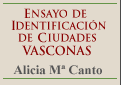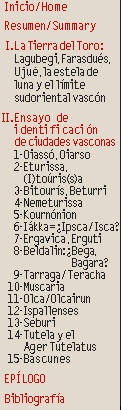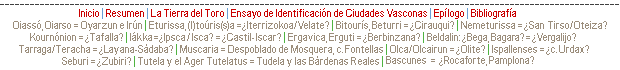A lo largo de este estudio me
intrigaba la predominante y favorable posición de la ciudad de Tudela,
junto al Ebro (y, lo que no es menos importante, al pie del río Queiles),
sin que fuera mencionada en ninguna fuente greco-romana, ni mereciera
casi atención por la mayor parte de los investigadores modernos. El
Queiles, según afortunada reducción de A. Schulten es el que los
antiguos llamaron Chalybs, quizá como un cultismo en honor de los
legendarios forjadores asiáticos del acero. Tudela, independientemente
de que tuviera también una actividad metalúrgica gracias a las
cualidades del mismo río Queiles   ,
tuvo al menos que tenerla económica en la salida de las mercancías al
tráfico fluvial del Ebro, navigabili commercio dives... navium... a
Vareia oppido capax (Plinio III, 3, 21) o, como mínimo, de
vigilancia de aquél. ,
tuvo al menos que tenerla económica en la salida de las mercancías al
tráfico fluvial del Ebro, navigabili commercio dives... navium... a
Vareia oppido capax (Plinio III, 3, 21) o, como mínimo, de
vigilancia de aquél.
J. Oliver Asín dedicó las
primeras páginas de su trabajo sobre los orígenes de esta ciudad (1971:
495 ss.) a demostrar que la etimología de Tudela desde un romano Tutela
era insostenible; entre otros seis argumentos, porque no encontraba base
histórica o geográfica para la elección de un abstracto como «defensa,
protección». Él mismo señala también que nunca se ha descubierto «dentro
o en los arrabales de la ciudad, algún resto o recuerdo epigráfico,
numismático o arqueológico... cosa... que... lamentaron siempre quienes
sostuvieron, a pesar de todo, la errónea etimología» (ibid.:
497). Ésta es poderosa razón, pero quizá pudiera encontrársele también
alguna causa. Intentaré demostrar, pues, que Tutela es romana, aunque
se ubicara en tiempos en la margen frontera del Ebro, y una razón para
el peculiar nombre.

El Ebro a su paso por Tudela. Al fondo y a la derecha, el cerro de Santa
Bárbara. Foto realizada desde la margen izquierda.
El topónimo claramente
procede de una latina Tutela (así Schulten RE XIV, 1965², col.
1608, n° 8; Tovar, 1989: C-531: «no documentada»)
   .
Creo que aquél, además de por la estricta equivalencia toponímica, se
puede confirmar en la Tudela navarra por tres vías. La primera, su
mención en un conocido epigrama de Marcial (cf. infra), citando
lugares de su tierra celtibérica: Tutelamque chorosque Rixamarum.
A pesar de opiniones como la citada de J. Oliver, en el sentido de que
se trata de un nombre común .
Creo que aquél, además de por la estricta equivalencia toponímica, se
puede confirmar en la Tudela navarra por tres vías. La primera, su
mención en un conocido epigrama de Marcial (cf. infra), citando
lugares de su tierra celtibérica: Tutelamque chorosque Rixamarum.
A pesar de opiniones como la citada de J. Oliver, en el sentido de que
se trata de un nombre común   ,
la conjunción enclítica que une ambos elementos me parece indica que
ambos son nombres propios. La segunda confirmación es su mención en la
Chronica Albeldensia, cap. 13 (Gil-Moralejo Ruiz, 1985: 252):
Hoc supra dicto principe regnante (scil. Alfonso III) in era
DCCCCXX (a. 882-883) profectus ad Tutelam castrum preliauit...
Sabemos por ella que su nombre en latín era Tutela y suponemos
que entonces tenía más aspecto o características de lugar fortificado,
de un castellum, que de propia mente ciudad (debido quizá a que
la «nueva ciudad», edificada a comienzos de aquel mismo siglo por al
Hakem I y Amrús al-Muwallad, en el 802 d.C., estaba muy fortificada),
aunque los autores árabes la llaman «ciudad» (Madinat Tutila:
Vallvé, 1986, 301) y le conceden grandes alfoces (pudiera ser también
que ello indicara dos hábitats próximos de distinto tipo y función). La
tercera es una fuente árabe, la más antigua crónica andalusí, del ya
citado cordobés Arib ben Sa’id, fuente de Ibn Hayyan y de Ibn Idari
(Castilla, 1992: 9 y passim). En su descripción de las campañas
árabes contra la Marca Superior de los años 906 al 924 d.C. la menciona
seis veces como ciudad (propia del Islam), llamándola, como en la
crónica anterior de al-Hakem, Tutila. Por lo tanto, creo que sí
está documentado el nombre romano de Tudela en las fuentes posteriores. ,
la conjunción enclítica que une ambos elementos me parece indica que
ambos son nombres propios. La segunda confirmación es su mención en la
Chronica Albeldensia, cap. 13 (Gil-Moralejo Ruiz, 1985: 252):
Hoc supra dicto principe regnante (scil. Alfonso III) in era
DCCCCXX (a. 882-883) profectus ad Tutelam castrum preliauit...
Sabemos por ella que su nombre en latín era Tutela y suponemos
que entonces tenía más aspecto o características de lugar fortificado,
de un castellum, que de propia mente ciudad (debido quizá a que
la «nueva ciudad», edificada a comienzos de aquel mismo siglo por al
Hakem I y Amrús al-Muwallad, en el 802 d.C., estaba muy fortificada),
aunque los autores árabes la llaman «ciudad» (Madinat Tutila:
Vallvé, 1986, 301) y le conceden grandes alfoces (pudiera ser también
que ello indicara dos hábitats próximos de distinto tipo y función). La
tercera es una fuente árabe, la más antigua crónica andalusí, del ya
citado cordobés Arib ben Sa’id, fuente de Ibn Hayyan y de Ibn Idari
(Castilla, 1992: 9 y passim). En su descripción de las campañas
árabes contra la Marca Superior de los años 906 al 924 d.C. la menciona
seis veces como ciudad (propia del Islam), llamándola, como en la
crónica anterior de al-Hakem, Tutila. Por lo tanto, creo que sí
está documentado el nombre romano de Tudela en las fuentes posteriores.
Ha jugado siempre en contra
de su existencia pre-árabe (así Oliver Asín, por ejemplo, o su mera
mención en estudios de época romana) la relativa ausencia de testimonios
romanos en la actual Tudela, en la margen derecha del Ebro. La noticia
de la construcción por al-Hakem de una «nueva ciudad», poblada con gran
número de musulmanes, en el 802 d.C., es referida en la Descripción
anónima de al Andalus (Molina. 1984: t. II, 140) y en la crónica de
al-Rasís. Cabe imaginar si, considerando el anchuroso Ebro como una
frontera más segura para los árabes (Tudela se cita en el Muqtabis
y como la última plaza musulmana, y como «una de las puertas de entrada
a los infieles»), no la reedificarían éstos mejor en la margen derecha,
y si la romana Tutela no debería ser buscada quizá enfrente de la
actual, donde se conserva un llamado «barranco de Tudela», que es ruta
de paso natural, estratégica, y vía principal de comunicación E-O desde
al menos la Edad del Bronce   .
Quizá ello explicara que en la Tudela actual no se constaten hallazgos
anteriores a los árabes. .
Quizá ello explicara que en la Tudela actual no se constaten hallazgos
anteriores a los árabes.
Por lo que hace al nombre
mismo de Tutela, no resulta muy adecuado a primera vista en su
acepción de «defensa», dándose las circunstancias apacibles con respecto
a la romanización del territorio vascón que todos damos por hechas, al
menos en lo que al ager Vasconum se refiere   .
La fundación de Gracchurris, en fecha tan temprana como el 179
a.C., habla a favor. La pregunta consecuente es: ¿Qué había que
«tutelar» aquí? Entonces es cuando invito al lector, en tercera
instancia, a observar un detalle que se desprende del estudio que tiene
en sus manos y, más concretamente, de sus mapas. Si retrocedemos a dos
que aquí he ofrecido, el de distribución de hallazgos relacionados con
el culto a la luna y el toro (fig. 1) y el de miliarios y calzadas (fig.
10), puede constatarse en ambos un muy significativo vacío -casi diría
una aparatosa ausencia- de testimonios de todos esos tipos en un espacio
enorme, arqueado, con una longitud que va desde más o menos el cauce
bajo del río Aragón, es decir, Cara, hasta casi el actual Tauste.
A lo ancho, una distancia máxima entre Arguedas y el área Sádaba-Ejea.
La pista inicial, pues, nos la facilita el dato negativo de los mapas:
La falta de hallazgos, vías, miliarios o ciudades. El tramo digamos «en
blanco» ocupa una superficie no inferior a los 1300 Km² abarcando
tierras de Navarra y Zaragoza .
La fundación de Gracchurris, en fecha tan temprana como el 179
a.C., habla a favor. La pregunta consecuente es: ¿Qué había que
«tutelar» aquí? Entonces es cuando invito al lector, en tercera
instancia, a observar un detalle que se desprende del estudio que tiene
en sus manos y, más concretamente, de sus mapas. Si retrocedemos a dos
que aquí he ofrecido, el de distribución de hallazgos relacionados con
el culto a la luna y el toro (fig. 1) y el de miliarios y calzadas (fig.
10), puede constatarse en ambos un muy significativo vacío -casi diría
una aparatosa ausencia- de testimonios de todos esos tipos en un espacio
enorme, arqueado, con una longitud que va desde más o menos el cauce
bajo del río Aragón, es decir, Cara, hasta casi el actual Tauste.
A lo ancho, una distancia máxima entre Arguedas y el área Sádaba-Ejea.
La pista inicial, pues, nos la facilita el dato negativo de los mapas:
La falta de hallazgos, vías, miliarios o ciudades. El tramo digamos «en
blanco» ocupa una superficie no inferior a los 1300 Km² abarcando
tierras de Navarra y Zaragoza   .
Parece desierta y despoblada (y aquí uso el estricto término castellano,
«sin pueblos»), seguramente desde tiempo inmemorial. Coincide, según
creo, con el extenso territorio que seguimos conociendo como «Las
Bárdenas .
Parece desierta y despoblada (y aquí uso el estricto término castellano,
«sin pueblos»), seguramente desde tiempo inmemorial. Coincide, según
creo, con el extenso territorio que seguimos conociendo como «Las
Bárdenas   Reales», propiedad hoy aún pública, del Patrimonio del Estado, y cuyo
sector central, la «Bárdena Blanca», ocupa el célebre y polémico
polígono de prácticas de tiro áereo
Reales», propiedad hoy aún pública, del Patrimonio del Estado, y cuyo
sector central, la «Bárdena Blanca», ocupa el célebre y polémico
polígono de prácticas de tiro áereo   . .
Cualquier definición de esta
zona, que los árabes llamaron Yabal (montes de) al-Bardi,
es muy similar a ésta que elijo: «Comarca natural que se extiende en la
margen izquierda del valle del Ebro, sobre la zona SE de Navarra y la O
de Zaragoza. La extraordinaria sequedad del clima impone el predominio
de la vegetación esteparia, con carácter semidesértico, por lo que el
poblamiento es muy escaso. Imperan la explotación del ganado ovino
trashumante y el cultivo extensivo de cereales, que aumentará
notablemente con el reciente aprovechamiento de aguas por medio de obras
de regadío que han permitido surgir en poco tiempo numerosos poblados»   .
Se atribuye, pues, su crónico despoblamiento a la sequedad climática, la
vegetación esteparia y su carácter semidesértico .
Se atribuye, pues, su crónico despoblamiento a la sequedad climática, la
vegetación esteparia y su carácter semidesértico   .
Pero, como ocurre con el resto de la península, ello no pudo ser siempre
así, y debe rastrearse con más detalle el pasado documental de este
singularísimo territorio. Pascual Madoz (1849: t. IV, 22-23), al que
seguiré en este tramo especialmente, da como límites a las «Bárdenas»
(distintas de las colindantes «Bárdenas de Sádaba» los montes de Rada al
Norte, Fustiñana al sur, Sádaba al Este y Las Corralizas de Arguedas al
Oeste, y una superficie de 7 x 5 leguas. es decir, unos 1080 Km². Les
dedica luego un detallado comentario histórico, que arranca con la
donación, en 1094, del rey Sancho Ramírez, del aprovechamiento de la
Bárdena de su propiedad .
Pero, como ocurre con el resto de la península, ello no pudo ser siempre
así, y debe rastrearse con más detalle el pasado documental de este
singularísimo territorio. Pascual Madoz (1849: t. IV, 22-23), al que
seguiré en este tramo especialmente, da como límites a las «Bárdenas»
(distintas de las colindantes «Bárdenas de Sádaba» los montes de Rada al
Norte, Fustiñana al sur, Sádaba al Este y Las Corralizas de Arguedas al
Oeste, y una superficie de 7 x 5 leguas. es decir, unos 1080 Km². Les
dedica luego un detallado comentario histórico, que arranca con la
donación, en 1094, del rey Sancho Ramírez, del aprovechamiento de la
Bárdena de su propiedad   en favor del pueblo de Arguedas, para pastos, siembra, leña, carbón y
corte de maderas. En el siglo siguiente (año 1117) pasó el derecho a
Tudela, Valtierra y Cadreita (Fuero de Sobrarbe), y en 1204 a una
«hermandad» formada por 15 municipios navarros y 8 aragoneses, todos
ellos circundantes. Los navarros eran: Tudela, Murillo, Arguedas,
Valtierra, Cadreita, Alesvés (Villafranca), Milagro, Funes, Peralta,
Falces, Caparroso, Santacara, Villaruruz (sic), Murillo el Fruto
y Carcastillo; los aragoneses: Tauste, Ejea, Luna, El Bayo, Luesia,
Biota, Erla y Sádaba. La forma de alcanzar el beneficio de la Bárdena
hasta cerca de Erla y Luna creo que apoya la anteriormente expuesta idea
(cf. supra parte I) acerca del límite oriental de la Vasconia
romana. Su número, 23, da buena idea de las capacidades y riqueza de la
extensa reserva regia, que, a todas luces, nada tenía entonces de
semidesértica ni esteparia. De hecho, en el tiempo de Sancho el Fuerte
se describe la zona como «quebrada y cubierta de boscaje» (Taracena,
1947: 18).
en favor del pueblo de Arguedas, para pastos, siembra, leña, carbón y
corte de maderas. En el siglo siguiente (año 1117) pasó el derecho a
Tudela, Valtierra y Cadreita (Fuero de Sobrarbe), y en 1204 a una
«hermandad» formada por 15 municipios navarros y 8 aragoneses, todos
ellos circundantes. Los navarros eran: Tudela, Murillo, Arguedas,
Valtierra, Cadreita, Alesvés (Villafranca), Milagro, Funes, Peralta,
Falces, Caparroso, Santacara, Villaruruz (sic), Murillo el Fruto
y Carcastillo; los aragoneses: Tauste, Ejea, Luna, El Bayo, Luesia,
Biota, Erla y Sádaba. La forma de alcanzar el beneficio de la Bárdena
hasta cerca de Erla y Luna creo que apoya la anteriormente expuesta idea
(cf. supra parte I) acerca del límite oriental de la Vasconia
romana. Su número, 23, da buena idea de las capacidades y riqueza de la
extensa reserva regia, que, a todas luces, nada tenía entonces de
semidesértica ni esteparia. De hecho, en el tiempo de Sancho el Fuerte
se describe la zona como «quebrada y cubierta de boscaje» (Taracena,
1947: 18).
Consta en los siglos
siguientes bastante documentación sobre sucesivas concesiones reales,
rentas para el monarca, disputas por el disfrute, el régimen de pastos
(de octubre a mayo) y el de corte de maderas. En 1413, por ejemplo, se
mencionan sus pinares. En el siglo XVI el alcalde de Tudela presidía las
Juntas, y en el XVII este mismo pueblo gozaba de privilegios sobre los
demás, pues se le con firman en 1630. En 1705 Felipe V (quizá por su
distinta mentalidad o, mejor. apurado por las necesidades de la costosa
Guerra de Sucesión), vendió definitivamente los derechos perpetuos sobre
la Bárdena, por 12.000 pesos, a una nueva confederación formada por 20
municipios, el monasterio de La Oliva y dos valles pirenaicos, Roncal y
Salazar, que llevaban allí sus rebaños intermitentemente al menos desde
1358   .
Esta confederación redactó en 1820 sus Estatutos .
Esta confederación redactó en 1820 sus Estatutos   .
Se prueba por ellos, según el detallado relato de Madoz, que todavía en
1820 había caza, y lobos, cuya captura estaba premiada. Los pueblos co-gozantes
tenían estatutos, comisiones de vigilancia, monteros, guardeses y
reuniones trianuales allí mismo, en la iglesia de la «Virgen del Yugo»,
desde donde se dominan la Bárdena Blanca y la Negra. Pero, a tenor de
esta regulación, puede verse que ya había pasado a uso principal el
ganadero, mencionándose además sólo la leña y ésta muy secundariamente.
Es decir, que para entonces (funesta tendencia hispana) había perdido ya
mucho de los que debieron ser grandes valores forestales. Curiosamente,
en varios de los documentos se le llama también al territorio «la
Bárdula». .
Se prueba por ellos, según el detallado relato de Madoz, que todavía en
1820 había caza, y lobos, cuya captura estaba premiada. Los pueblos co-gozantes
tenían estatutos, comisiones de vigilancia, monteros, guardeses y
reuniones trianuales allí mismo, en la iglesia de la «Virgen del Yugo»,
desde donde se dominan la Bárdena Blanca y la Negra. Pero, a tenor de
esta regulación, puede verse que ya había pasado a uso principal el
ganadero, mencionándose además sólo la leña y ésta muy secundariamente.
Es decir, que para entonces (funesta tendencia hispana) había perdido ya
mucho de los que debieron ser grandes valores forestales. Curiosamente,
en varios de los documentos se le llama también al territorio «la
Bárdula».
Pero durante la segunda mitad
de esta interesan te historia de nueve siglos podemos echar mano de otro
tipo muy expresivo de fuentes. En el mapa del Reino de Aragón en
colores, dibujado por João B. Lavanha, y terminado hacia 1615, se
designaba a este amplio territorio como «Bárdena del Rei», y llegaba
igualmente hasta el O de Tauste, cerca del río Riguel. La parte navarra,
como es lógico. presenta menor detalle, pero se ve desierta de
poblaciones. En el de W. y J. Blaueu, del mismo Reino de Aragón, basado
en el anterior de Lavanha, hay poca diferencia, excepto en que se
colorea más de verde la zona norte de la «Bárdena del Rei». En cambio,
en el que ejecuta solo J. Blaeu en 1635, específico del Reino de
Navarra, aparece descrita el área como «Bárdena Real» (fig. 11), con
mucho más detalle y delimitándola exactamente, con lo que se puede
apreciar su enorme extensión y su estricto deslinde con respecto a las
demás merindades y reinos. Según la escala que usa, le asigna una
longitud O-E de 9 leguas hispánicas por una latitud N-S de 5,8
aproximadamente, lo que da una superficie media espectacular de 52.2
leguas cuadradas, es decir, unos 1620 Km² bastante más de los 1080 Km²
que, como dije, parece medía hacia 1850   .
Llega igualmente hasta cerca de Tauste; figura ocupada por un sector de
pequeñas alturas al S y el resto con abundante bosque verde, lo que no
deja lugar a dudas sobre su cualidad, puesto que sólo dibuja otras dos
manchas boscosas en todo el reino .
Llega igualmente hasta cerca de Tauste; figura ocupada por un sector de
pequeñas alturas al S y el resto con abundante bosque verde, lo que no
deja lugar a dudas sobre su cualidad, puesto que sólo dibuja otras dos
manchas boscosas en todo el reino   . .
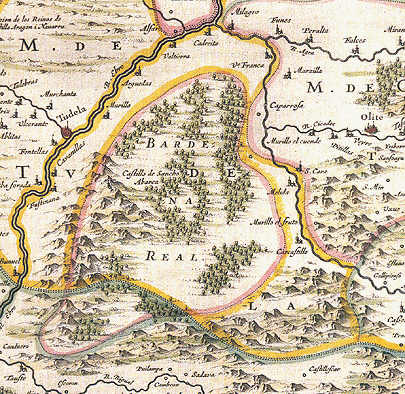
Fig. II —Detalle de la «Bárdena Real», del
mapa del Reino de Navarra de Johannes Blaeu, muy arbolada aún en el año
1635.
El mapa de Navarra del
también holandés F. De Wit, de 1680 (que por otra parte es prácticamente
un calco del de J. Blaeu), presenta el territorio casi de igual forma,
extendido de O a E y con forma arqueada. En estos dos casos, viene a
consumir casi la mitad de la merindad (maiorinatus) de Tudela
(por lo que vemos que administrativamente le correspondía), entrando de
forma apuntada en la provincia de Zaragoza y siempre con un único punto
notable construido, a media distancia y hacia las alturas de la parte
del Ebro: El castillo de Sancho Abarca   ,
nombre que, como singular «advocación», pasó a una ermita en otro punto,
más hacia Tauste, y hoy reducido a simple punto habitado. En mapas
actuales se apunta también otra ermita, la ya citada y de extraño nombre
de «Nuestra Señora del Yugo», en pleno polígono de tiro. De la amplitud
del territorio da idea el que figure incluso, lo que es insólito por la
gran escala, en el mapa general de España llamado «Teatro de la Guerra
en España y en Portugal», de P. Mortier, de 1710, visible como «Bárdena
Real». Así pues, estos testimonios gráficos confirman también la
existencia en su interior, aún en el siglo XVII, de amplios bosques, si
bien clareados por dehesas de pastos, tierras de cultivo de cereal y
algunas zonas montuosas o improductivas ,
nombre que, como singular «advocación», pasó a una ermita en otro punto,
más hacia Tauste, y hoy reducido a simple punto habitado. En mapas
actuales se apunta también otra ermita, la ya citada y de extraño nombre
de «Nuestra Señora del Yugo», en pleno polígono de tiro. De la amplitud
del territorio da idea el que figure incluso, lo que es insólito por la
gran escala, en el mapa general de España llamado «Teatro de la Guerra
en España y en Portugal», de P. Mortier, de 1710, visible como «Bárdena
Real». Así pues, estos testimonios gráficos confirman también la
existencia en su interior, aún en el siglo XVII, de amplios bosques, si
bien clareados por dehesas de pastos, tierras de cultivo de cereal y
algunas zonas montuosas o improductivas   .
Creo que lo dicho hasta aquí demuestra varios hechos: .
Creo que lo dicho hasta aquí demuestra varios hechos:
1) La inusitada extensión de
Las Bárdenas Reales, enclavadas sin embargo en el corazón de un
territorio muy poblado.
2) Su carácter en general
boscoso, probable al menos desde el siglo XI hasta el XVII, frente al
engañoso aspecto estepario actual.
3) Su rígido carácter de
reserva forestal y ganadera, muy vigilado y. diríamos, «tutelado»; quizá
también cazadero de temporada.
4) Que siempre, hasta hace
poco, han estado rodeadas por carreteras y por los pueblos de sus
márgenes, pero nunca atravesadas por ellas, salvo los cordeles
ganaderos, y el territorio ni construido ni habitado permanentemente   . .
5) Que los pueblos están
todos situados en la margen izquierda del Ebro, excepto, curiosamente,
la Tudela actual (v. supra) y rodean Las Bárdenas de tan peculiar
modo que parecen haber nacido o prosperado en función de ella. Entre
ellos, Tudela siempre pareció tener preferencia, y hoy sigue siendo su
sede   . .
6) Que al menos desde el
siglo XI ha permanecido vinculado, sin saberse la razón   al patrimonio real y, hasta el día de hoy, sigue siendo, al me nos
nominalmente, estatal. Lo prueba también, cerca ya de Sádaba, el
topónimo, casi inevitable dada la trayectoria histórica de la zona, de «Bárdena
del Caudillo».
al patrimonio real y, hasta el día de hoy, sigue siendo, al me nos
nominalmente, estatal. Lo prueba también, cerca ya de Sádaba, el
topónimo, casi inevitable dada la trayectoria histórica de la zona, de «Bárdena
del Caudillo».
El nombre mismo, «bárdena»   ,
lo avisa, pues me parece que debe tener que ver con «barda», «bardal» y
«bardar» ,
lo avisa, pues me parece que debe tener que ver con «barda», «bardal» y
«bardar»   :
«Remate o cubierta espinosa de muros», por extensión seto o vallado de
espinos, y con «poner bardas a los vallados, paredes o tapias», o tratar
de saltar los mismos :
«Remate o cubierta espinosa de muros», por extensión seto o vallado de
espinos, y con «poner bardas a los vallados, paredes o tapias», o tratar
de saltar los mismos   .
Es decir, una zona cercada y/o reservada. .
Es decir, una zona cercada y/o reservada.
Y ahora, volvamos mil años
aún más atrás de la primera de todas estas noticias: ¿Qué otra cosa
vemos sino un gran vacío en los mapas de la zona en época romana? Nos
falta poder dibujar su interior coloreado de espesos árboles, pero la
llamativa ausencia de testimonios epigráficos, funerarios, viarios o
miliarios en tan enorme superficie parece advertirnos de que se trataba,
también entonces, de una extensísima propiedad, muy reservada en su uso,
que ninguna ciudad o vicus ocupa, ni ninguna calzada atraviesa:
Una especie de «Bárdena Imperial», de ager Caesarianus, saltus
Augusti o, por lo menos, de un ager adsignatus, de uso
público y no privado. Naturalmente, no puedo proponer seriamente esta
hipótesis, aunque algún pie creo tendría ya para ello, sin presentar
alguna prueba más. Voy, pues, a intentarlo.
No sólo la «Bárdena del Rei»
o «Bárdenas Reales» se incluían geográfica y administrativamente en la
merindad de Tudela, la Tutela romana (que, como hemos visto, tuvo
muchas veces en las «hermandades» prelación sobre los otros municipios),
sino que, volviendo a los mapas, esta ciudad, aunque hoy al otro lado
del ancho Ebro   se encuentra más o menos exactamente en una posición central con
respecto a la gran longitud del territorio reservado. Creo haber
encontrado el indicio más claro, tanto para el nombre romano de Tudela,
Tutela (aparte de en uno de los epigramas de Marcial
se encuentra más o menos exactamente en una posición central con
respecto a la gran longitud del territorio reservado. Creo haber
encontrado el indicio más claro, tanto para el nombre romano de Tudela,
Tutela (aparte de en uno de los epigramas de Marcial   )
como para la desconocida identidad de las «Bárdenas» romanas, en los
siempre valiosos textos de los agrimensores (Higinio, De
condicionibus agrorum G-30, ed. Lachmann, 1848: 114). Es éste: )
como para la desconocida identidad de las «Bárdenas» romanas, en los
siempre valiosos textos de los agrimensores (Higinio, De
condicionibus agrorum G-30, ed. Lachmann, 1848: 114). Es éste:
Assignatae sunt silvae, de
quibus ligna in reparationem publicorum munerum traherentur. Hoc genus
agri TUTELATUM dicitur.
Otros textos, que aluden a
este tipo de extensas posesiones, de ager Caesarianus
adsignatus (Lachmann. 1848: 247), pueden ayudarnos a precisar la
sugerencia en distintos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a su modo de
propiedad, genérica del emperador   ,
En cuanto a su delimitación, son las tierras llamadas subsiciva
(Higinio, ibid.: 132 ss.): Haec ergo subsiciva aliquando
auctor divisionis aut sibi reservavit aut aliquibus concessit aut rebus
publicis aut privatis personis. Podríamos estar, pues, ante una
reserva de tierra asignada a sí mismo por el emperador. ,
En cuanto a su delimitación, son las tierras llamadas subsiciva
(Higinio, ibid.: 132 ss.): Haec ergo subsiciva aliquando
auctor divisionis aut sibi reservavit aut aliquibus concessit aut rebus
publicis aut privatis personis. Podríamos estar, pues, ante una
reserva de tierra asignada a sí mismo por el emperador.
En cuanto a su muy posible
falta de divisiones internas, debe ser del tipo del ager arcifinius,
descrito bien por Frontino (Lachmann, 1848: 41): At si in agro
arcifinio sit (scil., rigor), qui nulla mensura continetur sed
finitur aut montibus aut viis... que nos indica las más viejas
formas de delimitar territorios: Ager est arc qui nulla mensura
continetur. Finitur secundum antiquam observationem fluminibus, fossis,
montibus, viis... Es decir, que lo habitual en los agri
arcifinales (a los cuales solían pertenecer los imperiales y los
públicos, y eran más propios de inculta loca) era que no fueran
centuriados ni medidos, sino sólo delimitados en su periferia, entre
otros medios, por los ríos y por las calzadas.
Esto es, más o menos, lo que
vemos en La Bárdena, rodeada por ríos y calzadas, y donde se explican
así, en los extremos O y E. y al menos cuatro veces, los microtopónimos
«Cabezo de la Muga», «La Muga». «Tres Mugas», como muestra indefectible
de una antigua delimitación periférica   ,
Por fin, en cuanto a su uso, podrá llamarse también ager compascuus
cuando no está destinado principalmente al cultivo, sino a otros usos,
como son las silvae (bosques), las picariae (pegueras) ,
Por fin, en cuanto a su uso, podrá llamarse también ager compascuus
cuando no está destinado principalmente al cultivo, sino a otros usos,
como son las silvae (bosques), las picariae (pegueras)   ,
la minería (metalla) o la producción de sal (salinae) ,
la minería (metalla) o la producción de sal (salinae)   .
Según Sículo Flaco (Lachmann, 1848: 163) se prescribe que tal tipo de
territorios debían ser definidos, en las formae o mapas de
bronce, y también in situ, como «illi [et ille tot] silvas et
pascua, iugera tot...», inscripciones en algunas partes puestas de
la finca .
Según Sículo Flaco (Lachmann, 1848: 163) se prescribe que tal tipo de
territorios debían ser definidos, en las formae o mapas de
bronce, y también in situ, como «illi [et ille tot] silvas et
pascua, iugera tot...», inscripciones en algunas partes puestas de
la finca   ,
que quizá explicaran una advocación mariana (y de la sierra en la que
está su ermita) tan poco común como «Nuestra Señora del Yugo»... ,
que quizá explicaran una advocación mariana (y de la sierra en la que
está su ermita) tan poco común como «Nuestra Señora del Yugo»...
Por todo ello, del ager
tutelatus que tenía delante, con el cual no podemos saber aún qué
vinculación administrativa o de custodia le uniría, pudo perfectamente
venirle el nombre al castrum Tutela, la hoy Tudela de La Ribera.
Así pues, creo que las Bárdenas de hoy eran en época romana una reserva
especialmente forestal, mucho más rica y húmeda, a juzgar por el mucho
arbolado que aún le quedaba del siglo XI al XVII, como hemos leído en
los textos, y visto en los mapas de Lavanha, Blaeu y De Wit. De esta
forma se completa bien la laguna de hallazgos que veníamos observando en
los mapas de las figs. 1 y 10.
Una inteligente medida de
previsión tomada por Roma, en pleno centro del valle del Ebro, para
garantizar (entre otros usos como la ganadería, las salinas o los
cultivos) el abastecimiento continuo de maderas para el uso público y de
la comarca, fuera en la minería, en las fraguas de forja para el
ejército, en la construcción o, como dice Frontino (de contr. Agror.,
p. 55) para atender el suministro de los baños públicos. Lo cual no
impide que fuera a la vez de propiedad imperial   y que, mediante concesiones similares (y casi diría que precedentes) el
emperador, por medio del oportuno procurator de rango ecuestre
y que, mediante concesiones similares (y casi diría que precedentes) el
emperador, por medio del oportuno procurator de rango ecuestre   o de un liberto imperial
o de un liberto imperial   devengara muy buenos dividendos por permitir su uso
devengara muy buenos dividendos por permitir su uso   ,
Creo que el hecho de que a fines del siglo XI, expulsados los árabes del
territorio, aparezca desde el primer momento documentado como propiedad
real habla más en favor de que también en época romana hubiera
pertenecido a la ratio privata imperial, y tampoco se hace cuesta
arriba pensar que visigodos y árabes respetaron la tradición ,
Creo que el hecho de que a fines del siglo XI, expulsados los árabes del
territorio, aparezca desde el primer momento documentado como propiedad
real habla más en favor de que también en época romana hubiera
pertenecido a la ratio privata imperial, y tampoco se hace cuesta
arriba pensar que visigodos y árabes respetaron la tradición   . .
A nuestros efectos, y puesto
que se extiende diagonalmente, sus límites eran: El río Ebro al
Sur-Suroeste, la zona baja del río Aragón, hasta Cara, al Noroeste. Al
Sureste, el río Arba hasta Segia; mientras que toda la linde NE-N
la va cerrando la propia calzada de Tarraco, aquí llamada «de las
Cinco Villas». El marco que la contiene se puede recorrer perfectamente
por distintas carreteras actuales   ,
Bien entendido que todo el límite externo se rodeaba, como una corona,
con los pueblos antecesores de los actuales, que también tendrían
franjas para sus pequeños respectivos territorios. Como era frecuente en
este tipo de reservas, sobre todo de tan gran extensión, tendría cierta
diversificación de usos, y, además del arbolado, habría zonas de pastos,
útiles para la trashumancia (que hemos visto se daba más moderadamente
en el medioevo). El enorme fundus se salpicaría con pequeños
alojamientos para pastores, leñadores, guardas, aserradores, campesinos,
cazadores o rozadores, todos ellos debiendo encontrar allí hospedaje
transitorio. Debía tratar se por lo general de humildes barracones, con
sólo lo más imprescindible para pasar desde unos días hasta unos meses
en los inviernos. Probablemente (y entonces esperaríamos el patrocinio
de Diana), abundara allí también la caza mayor y menor ,
Bien entendido que todo el límite externo se rodeaba, como una corona,
con los pueblos antecesores de los actuales, que también tendrían
franjas para sus pequeños respectivos territorios. Como era frecuente en
este tipo de reservas, sobre todo de tan gran extensión, tendría cierta
diversificación de usos, y, además del arbolado, habría zonas de pastos,
útiles para la trashumancia (que hemos visto se daba más moderadamente
en el medioevo). El enorme fundus se salpicaría con pequeños
alojamientos para pastores, leñadores, guardas, aserradores, campesinos,
cazadores o rozadores, todos ellos debiendo encontrar allí hospedaje
transitorio. Debía tratar se por lo general de humildes barracones, con
sólo lo más imprescindible para pasar desde unos días hasta unos meses
en los inviernos. Probablemente (y entonces esperaríamos el patrocinio
de Diana), abundara allí también la caza mayor y menor   .
La fortaleza de Sancho Abarca, construida por Sancho el Fuerte de
Navarra, sería sucesora quizá de un pequeño establecimiento de
vigilancia romano, para evitar el acceso o la depredación por furtivos .
La fortaleza de Sancho Abarca, construida por Sancho el Fuerte de
Navarra, sería sucesora quizá de un pequeño establecimiento de
vigilancia romano, para evitar el acceso o la depredación por furtivos   y personas no legitimadas para el uso, y cumpliría entonces, junto a
otras pequeñas garitas y torres en puntos visuales claves, la misión de
custodia interna del privado territorio.
y personas no legitimadas para el uso, y cumpliría entonces, junto a
otras pequeñas garitas y torres en puntos visuales claves, la misión de
custodia interna del privado territorio.
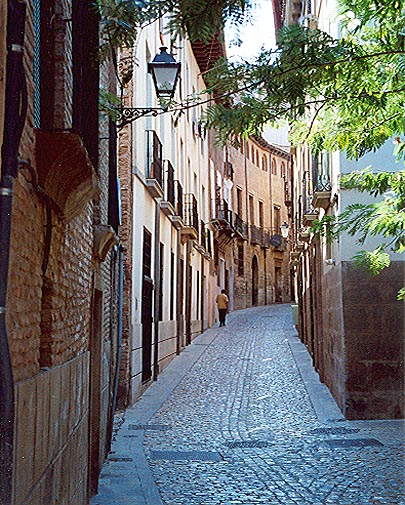
Tudela, calle La Rúa.
He dejado para el final de
este apartado la referencia a dos amplios estudios, dos tesis
doctorales, con prospección amplia y sondeos o excavaciones puntuales,
que sobre la zona navarra de Las Bárdenas se han realizado por fin   en los últimos años, resumidos sobre todo en un largo y reciente
artículo (Sesma García, 1994: 89-218), donde se da una imagen de lo allí
prospectado desde la Protohistoria hasta la Edad Media. Aunque los
autores no se han planteado, obviamente, el problema desde mi punto de
vista
en los últimos años, resumidos sobre todo en un largo y reciente
artículo (Sesma García, 1994: 89-218), donde se da una imagen de lo allí
prospectado desde la Protohistoria hasta la Edad Media. Aunque los
autores no se han planteado, obviamente, el problema desde mi punto de
vista   ,
sus resultados ,
sus resultados   encajan admirablemente con la propuesta que antes hice de un ager
adsignatus, quizá imperial. No puedo ni intentar resumir sus
hallazgos y consideraciones. Básteme, pues, comentar los tres aspectos
que me han parecido de mayor significación a mi propósito.
encajan admirablemente con la propuesta que antes hice de un ager
adsignatus, quizá imperial. No puedo ni intentar resumir sus
hallazgos y consideraciones. Básteme, pues, comentar los tres aspectos
que me han parecido de mayor significación a mi propósito.
Primero, que ellos han
encontrado nada menos que 267 de lo que llaman «yacimientos» y yo
preferiría llamar sólo «indicios de ocupación y de uso». De éstos, la
mayoría, 129, corresponden a las épocas del Bronce y del Hierro,
mientras que sólo 56 son romanos (45) o medievales (11). Éste es un
fenómeno inverso al habitual (y más viendo como vemos el alto índice de
núcleos urbanos que se da en la Ribera navarra y en la Navarra Media
romanas), y me parece puede indicar que fue precisamente en la época
romana temprana cuando debieron producirse las circunstancias que dieron
lugar a la restricción de la propiedad y el uso del territorio.
Segundo, que estos hábitats a
mi juicio no alcanzan ni siquiera, a juzgar por las descripciones, el
ínfimo rango habitacional, el de «pequeñas casas de campo o granjas» por
el que en última instancia se deciden los autores (pág. 185) y,
curiosamente, se disponen todos ellos masivamente, entre los siglos I y
II d.C., a lo largo de los dos principales cordeles de tránsito, al N y
en el centro de la parte de Las Bárdenas que estudian, y no fuera de
ellos. Éste parece un tipo de ocupación tal como lo describí más arriba:
Totalmente temporal, sin arraigo real y, por otra parte, muy controlado.
Parece haber unos lugares de acomodo humano o de estabulación ganadera
previstos, y son éstos y no otros los que se han de habitar año tras
año. Alguno de estos lugares, como el de El Cantalar I (García García,
1992: 195-205), con su único nivel para cuatro siglos de ocupación, sus
modestísimos hallazgos (en los que, naturalmente, predomina la
cerámica), y su solitaria punta de lanza, describen perfectamente los
que debían ser poco más que puestos de vigilancia interna, que ni
siquiera está claro que fueran militares en sus fases altoimperiales.
El tercer dato interesante a
mi propósito es el único análisis polínico para niveles romanos
realizado en el vasto territorio (Sesma-García. 1994: 188). A comienzos
del siglo II las especies predominantes eran las de ribera: Sauces,
alisos, pinos, coscojas. juncias (y ciperáceas en general) y plantas
buenas para el pasto. Dedujo la autora del análisis que debía haber un
cauce permanente de agua en las cercanías. Las juncias, sobre todo, sólo
se dan en ambientes muy húmedos   Y estos resultados nos devuelven a los textos del siglo XI y a los mapas
del XVII, por los que ya suponíamos que en época romana debía haber en
Las Bárdenas muchas más corrientes de agua y un más bien intenso
arbolado, que haría del forestal y derivados el uso principal de este
extenso ager, aparte de que hubiera trashumancia estacional,
ganadería permanente o incluso cultivos cerealísticos aislados.
Y estos resultados nos devuelven a los textos del siglo XI y a los mapas
del XVII, por los que ya suponíamos que en época romana debía haber en
Las Bárdenas muchas más corrientes de agua y un más bien intenso
arbolado, que haría del forestal y derivados el uso principal de este
extenso ager, aparte de que hubiera trashumancia estacional,
ganadería permanente o incluso cultivos cerealísticos aislados.
Así pues, estos amplios y
meritorios estudios, aunque tuvieran otros objetivos, confirman en mi
opinión un tipo de usos restringidos, controlados y muy superficiales,
que no inciden de verdad sobre el territorio ni lo modifican. Ello es lo
que corresponde ría a un ager tutelatus, como propuse más
arriba. En este sentido debo discrepar de la principal conclusión de los
autores, puesto que siempre se describieron Las Bárdenas Reales como un
«desierto poblacional» y, en el sentido estricto de lo que puede
considerarse sociológica o económicamente una «población», el estudio
arqueológico creo que no ha desmentido en absoluto la definición previa   . .
Pienso, para terminar, que si
se confirmaran las hipótesis más arriba expuestas, basadas en la
toponimia, los mapas de «no-hallazgos», los textos medievales y
modernos, la cartografía del siglo XVII, los agrimensores romanos y, por
último, la arqueología, en la reserva forestal y pecuaria romana de Las
Bárdenas Reales tendríamos uno de los mejores y más bellos ejemplos de
continuidad de un modelo de propiedad y explotación antiguas que puedan
encontrarse hoy en nuestro país   ,
aunque muy lamentablemente degradado. Y en todo caso Tutela,
Tudela, que es por donde comencé estas reflexiones, encontraría una muy
adecuada justificación toponímica si era, como lo fue después y lo es
hoy, la principal base de control, gestión y/o vigilancia de un
inmediato ager tutelatus. Y máxime si, como más arriba he
apuntado, pudo alzarse antiguamente en la propia margen izquierda del
Ebro. ,
aunque muy lamentablemente degradado. Y en todo caso Tutela,
Tudela, que es por donde comencé estas reflexiones, encontraría una muy
adecuada justificación toponímica si era, como lo fue después y lo es
hoy, la principal base de control, gestión y/o vigilancia de un
inmediato ager tutelatus. Y máxime si, como más arriba he
apuntado, pudo alzarse antiguamente en la propia margen izquierda del
Ebro.
|
    Cf.
el capítulo que al trabajo del hierro (1958: 328-336) dedica Schulten en
su espléndida monografía, en edición española de 1958-1963. Es a mi
juicio uno de los mejores libros de conjunto que se han escrito sobre la
antigua Hispania, y es lástima no verlo utilizado ya (o al menos
citado) con la frecuencia que merece. Cf.
el capítulo que al trabajo del hierro (1958: 328-336) dedica Schulten en
su espléndida monografía, en edición española de 1958-1963. Es a mi
juicio uno de los mejores libros de conjunto que se han escrito sobre la
antigua Hispania, y es lástima no verlo utilizado ya (o al menos
citado) con la frecuencia que merece.
    Es
el Queiles al que las fuentes medievales árabes llaman wadi Tarasuna
y wadi Qalas, Kalis o Kalas (cf Terés, 1986:
113) y Kelles las crónicas cristianas (Dupré. 1995: 19 con n. 9).
V. mi libro en preparación Fuentes árabes para la Hispania romana.
Es el mismo que baña Turiasso, y famosos eran ambos, al decir de
Marcial (4, 55) y Justino (44, 3, 8), por la calidad del temple de las
armas que en ambas se forjaban, debido precisamente a la fuerte
carbonatación del río, que también bañaba Cascantum. Lo mismo
afirma Plinio (XXXIV, 144) de Bilbilis con respecto al río Jalón. Es
el Queiles al que las fuentes medievales árabes llaman wadi Tarasuna
y wadi Qalas, Kalis o Kalas (cf Terés, 1986:
113) y Kelles las crónicas cristianas (Dupré. 1995: 19 con n. 9).
V. mi libro en preparación Fuentes árabes para la Hispania romana.
Es el mismo que baña Turiasso, y famosos eran ambos, al decir de
Marcial (4, 55) y Justino (44, 3, 8), por la calidad del temple de las
armas que en ambas se forjaban, debido precisamente a la fuerte
carbonatación del río, que también bañaba Cascantum. Lo mismo
afirma Plinio (XXXIV, 144) de Bilbilis con respecto al río Jalón.
    Creo
muy difícil que, como sugiere Oliver (1971: 505), viniera de un medieval
cristiano Todella, relacionándolo con las famosas reinas
navarras de nombre Toda o Tota (p. 506), ni verosímil históricamente
que, al bautizar sus fundadores árabes una «nueva» ciudad, vinieran a
pensar precisamente en «honrar a alguna dama de nombre muy godo, y muy
navarro, y muy aragonés» (p. 509) y porque tal nombre, aunque fuera
godo, habría dado, como en los casos que el propio Oliver cita (Totainville,
Totana, Todmir), Totela o Todela y no Tutela, con
u: Tudelas o Tudelillas son también todas las muchas homónimas de otras
zonas de España. Creo
muy difícil que, como sugiere Oliver (1971: 505), viniera de un medieval
cristiano Todella, relacionándolo con las famosas reinas
navarras de nombre Toda o Tota (p. 506), ni verosímil históricamente
que, al bautizar sus fundadores árabes una «nueva» ciudad, vinieran a
pensar precisamente en «honrar a alguna dama de nombre muy godo, y muy
navarro, y muy aragonés» (p. 509) y porque tal nombre, aunque fuera
godo, habría dado, como en los casos que el propio Oliver cita (Totainville,
Totana, Todmir), Totela o Todela y no Tutela, con
u: Tudelas o Tudelillas son también todas las muchas homónimas de otras
zonas de España.
    Oliver (1971: 495) comienza su estudio afirmando que es erróneo ver en
este verso esta palabra como nombre propio, tal como sí habían hecho
Traggia, Cos, Eyalayar, La Fuente, Schulten y Dolç; pero él mismo se
olvida, al final del trabajo, de volver a Marcial para darle una
explicación como nombre común.
Oliver (1971: 495) comienza su estudio afirmando que es erróneo ver en
este verso esta palabra como nombre propio, tal como sí habían hecho
Traggia, Cos, Eyalayar, La Fuente, Schulten y Dolç; pero él mismo se
olvida, al final del trabajo, de volver a Marcial para darle una
explicación como nombre común.
    Sesma,
1993, 100: Su grupo III de yacimientos, con seis, en dos bandas
paralelas, dominando la citada ruta. Este autor, al hablar de su valor
estratégico, resalta que la única carretera comarcal que hoy atraviesa
las Bárdenas es precisamente la que va paralela a aquélla, controlando
también los accesos desde la Ribera del Ebro y desde el Sur. Aquí
encajaría también la vía que a J. Altadill le parecía podía subir por la
margen izquierda del río, y que negaron Tara-cena y Vázquez de Parga (cf
supra). Sesma,
1993, 100: Su grupo III de yacimientos, con seis, en dos bandas
paralelas, dominando la citada ruta. Este autor, al hablar de su valor
estratégico, resalta que la única carretera comarcal que hoy atraviesa
las Bárdenas es precisamente la que va paralela a aquélla, controlando
también los accesos desde la Ribera del Ebro y desde el Sur. Aquí
encajaría también la vía que a J. Altadill le parecía podía subir por la
margen izquierda del río, y que negaron Tara-cena y Vázquez de Parga (cf
supra).
    La
posibilidad de que se tratara de una diosa local interpretada como la
Tutela romana (Tovar. ibid.) tendría mejor cariz, pero
tampoco tiene pruebas. La
posibilidad de que se tratara de una diosa local interpretada como la
Tutela romana (Tovar. ibid.) tendría mejor cariz, pero
tampoco tiene pruebas.
    Debía
ser mucho más extenso en la Antigüedad. A la zona navarra corresponden
hoy unas 45.000 hectáreas. Pero, como es obvio, analizo el conjunto del
territorio independientemente de en qué provincias esté hoy, porque en
época romana esto era todo convento cesaraugustano, y más según lo dicho
en la parte I: Que, geográficamente, no hay tal frontera con Aragón. Debía
ser mucho más extenso en la Antigüedad. A la zona navarra corresponden
hoy unas 45.000 hectáreas. Pero, como es obvio, analizo el conjunto del
territorio independientemente de en qué provincias esté hoy, porque en
época romana esto era todo convento cesaraugustano, y más según lo dicho
en la parte I: Que, geográficamente, no hay tal frontera con Aragón.
    El
nombre se pronuncia de distinta manera según lo hagan los roncaleses (Bardená),
los riberos (Bardena) o los aragoneses (Bárdena), lo que debe tener que
ver con hábitos lingüísticos diferenciados y antiquísimos, apoyando la
idea de mixtificación que desde la filología se ha apuntado muchas
veces. Me es más familiar el de Bárdenas, que es el aquí utilizo. El
nombre se pronuncia de distinta manera según lo hagan los roncaleses (Bardená),
los riberos (Bardena) o los aragoneses (Bárdena), lo que debe tener que
ver con hábitos lingüísticos diferenciados y antiquísimos, apoyando la
idea de mixtificación que desde la filología se ha apuntado muchas
veces. Me es más familiar el de Bárdenas, que es el aquí utilizo.
    Véase,
de forma general. Hernández Pacheco (1949: 427-440) y la monografía
editada por el Depto. de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra (Pamplona. 1990), con la bastante completa bibliografía que se
facilita en su pág. 63. Para estudios arqueológicos recientes, cf.
infra. Véase,
de forma general. Hernández Pacheco (1949: 427-440) y la monografía
editada por el Depto. de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra (Pamplona. 1990), con la bastante completa bibliografía que se
facilita en su pág. 63. Para estudios arqueológicos recientes, cf.
infra.
    En
el más reciente mapa que conozco, el del Atlas Nacional de España,
sección I, grupo 3ª, escala 1:500.000 (Madrid, junio de 1994), págs.
8-9, sigue, a pesar de los pronósticos, apareciendo bastante desierta;
se aprecia por primera vez una carretera (la 125) que atraviesa por el
S. en dirección O-E, de Tudela a Ejea, pero muy pocos pequeños núcleos,
todos modernos (Pinsoro, El Sabinal, Santa Anastasia...). En
el más reciente mapa que conozco, el del Atlas Nacional de España,
sección I, grupo 3ª, escala 1:500.000 (Madrid, junio de 1994), págs.
8-9, sigue, a pesar de los pronósticos, apareciendo bastante desierta;
se aprecia por primera vez una carretera (la 125) que atraviesa por el
S. en dirección O-E, de Tudela a Ejea, pero muy pocos pequeños núcleos,
todos modernos (Pinsoro, El Sabinal, Santa Anastasia...).
    Véase
la categórica opinión de B. Taracena y L. Vázquez de Parga (1943: 131):
«La vía (Sangüesa-Cascante, propuesta por J. Altadill) se halla
obstaculizada en un tramo de 20 Km. por el desierto de las Bardenas
Reales, llanura hoy como entonces inhabitable por absoluta carencia de
agua». A. Floristán (1949: 475), criticando la definición del
Diccionario de la Aca-demia de la Historia y a algunos otros autores,
se queja de que «se ha convertido en lugar común hablar de la espesa
selva que fue en tiempos la Bardena adhiriéndose a opiniones como las de
B. Taracena, a quien le recuerda mejor «la inmensa llanura desértica del
Sur tunecino... ». Véase
la categórica opinión de B. Taracena y L. Vázquez de Parga (1943: 131):
«La vía (Sangüesa-Cascante, propuesta por J. Altadill) se halla
obstaculizada en un tramo de 20 Km. por el desierto de las Bardenas
Reales, llanura hoy como entonces inhabitable por absoluta carencia de
agua». A. Floristán (1949: 475), criticando la definición del
Diccionario de la Aca-demia de la Historia y a algunos otros autores,
se queja de que «se ha convertido en lugar común hablar de la espesa
selva que fue en tiempos la Bardena adhiriéndose a opiniones como las de
B. Taracena, a quien le recuerda mejor «la inmensa llanura desértica del
Sur tunecino... ».
    Creo
que una cita anterior podría encontrarse hacia la segunda mitad del
siglo XI en el geógrafo andalusí al-Bakri (1982: 16). Cuando describe el
tercero de los distritos de la división constantiniana menciona, tras
Tutila. «todos los distritos del territorio del rey Sancho» (es
decir, Sancho de Peñalén, rey de Pamplona a. 1054-1076). Creo
que una cita anterior podría encontrarse hacia la segunda mitad del
siglo XI en el geógrafo andalusí al-Bakri (1982: 16). Cuando describe el
tercero de los distritos de la división constantiniana menciona, tras
Tutila. «todos los distritos del territorio del rey Sancho» (es
decir, Sancho de Peñalén, rey de Pamplona a. 1054-1076).
    A
éstos se suma hoy en día, como un propietario más, el Ejército del Aire. A
éstos se suma hoy en día, como un propietario más, el Ejército del Aire.
    Hoy
se rigen por una Junta General, y con unas Ordenanzas aprobadas en lo
esencial en 1961. La sede de la Comunidad de Co-gozantes (o
Con-gozantes, como se llaman ellos) sigue estando en Tudela (Bárdenas.
1990: 16). Hoy
se rigen por una Junta General, y con unas Ordenanzas aprobadas en lo
esencial en 1961. La sede de la Comunidad de Co-gozantes (o
Con-gozantes, como se llaman ellos) sigue estando en Tudela (Bárdenas.
1990: 16).
    Aunque
puede tratarse de un defecto de medición, creo más posible que la
diferencia se deba también a que para 1849 se habían segregado ya las
aún ahora llamadas «Bárdenas de Sádaba», por el hecho de que Madoz (ibid.:
23) las describe separadamente, aunque sigue habiendo una notable
diferencia de medidas. Como diré más abajo, ha perdido bastante de su
primitiva extensión, según nos dejan ver algunos microtopónimos hoy
exteriores a ella. Aunque
puede tratarse de un defecto de medición, creo más posible que la
diferencia se deba también a que para 1849 se habían segregado ya las
aún ahora llamadas «Bárdenas de Sádaba», por el hecho de que Madoz (ibid.:
23) las describe separadamente, aunque sigue habiendo una notable
diferencia de medidas. Como diré más abajo, ha perdido bastante de su
primitiva extensión, según nos dejan ver algunos microtopónimos hoy
exteriores a ella.
    Las
que más arriba he citado a propósito de la posible ubicación de
Nemeturissa, v. supra. Las
que más arriba he citado a propósito de la posible ubicación de
Nemeturissa, v. supra.
    En
el interior de las Bárdenas existen otros pequeños castilletes, como los
de Aguilar, la Estaca o Santa Margarita. Mirapeix, Peñaflor, Peñarredonda y Sanchicorrota, a veces simples torres de vigilancia (Bárdenas,
1990: 12). En
el interior de las Bárdenas existen otros pequeños castilletes, como los
de Aguilar, la Estaca o Santa Margarita. Mirapeix, Peñaflor, Peñarredonda y Sanchicorrota, a veces simples torres de vigilancia (Bárdenas,
1990: 12).
    Bárdenas,
1990: 27-28. Determinadas zonas del territorio, como parte de la Bárdena Blanca, no pudieron tener arbolado o cultivos tampoco en la
Antigüedad, debido a la extrema salinidad de los suelos y a una dinámica
erosiva continua. Pero ello afecta sólo a algunos sectores del vasto
conjunto. Bárdenas,
1990: 27-28. Determinadas zonas del territorio, como parte de la Bárdena Blanca, no pudieron tener arbolado o cultivos tampoco en la
Antigüedad, debido a la extrema salinidad de los suelos y a una dinámica
erosiva continua. Pero ello afecta sólo a algunos sectores del vasto
conjunto.
    Es
más, parece que se buscaba de intento la despoblación, puesto que podía
poner en peligro a la larga la propiedad y el uso comunal. De hecho, en
1538 el procurador fiscal de la Cámara de Comptos de Navarra consiguió
que se derribaran unas casas que habían construido en Las Bárdenas
algunos vecinos de Tudela. Es
más, parece que se buscaba de intento la despoblación, puesto que podía
poner en peligro a la larga la propiedad y el uso comunal. De hecho, en
1538 el procurador fiscal de la Cámara de Comptos de Navarra consiguió
que se derribaran unas casas que habían construido en Las Bárdenas
algunos vecinos de Tudela.
    De
hecho, los autores árabes coinciden en la gran extensión de los alfoces
de Tudela. Una cita de ibn Galib es expresiva sobre esta extensión, pues
dice que «limitan con Huesca» (Vallvé, 1986: 301). De
hecho, los autores árabes coinciden en la gran extensión de los alfoces
de Tudela. Una cita de ibn Galib es expresiva sobre esta extensión, pues
dice que «limitan con Huesca» (Vallvé, 1986: 301).
    J
Elósegui y C. Ursúa (Bardenas. 1990: 10) se preguntan por la causa de la
«atípica situación» (y lo es) de que un tan gran territorio no esté
sujeto a la jurisdicción de ningún municipio. Sugieren una posible
explicación: Que «cuando los distintos pueblos utilizan el territorio,
reconocen como propio [scil., de los demás] el que usan y
aprovechan sus vecinos, con lo que se van delineando los límites con los
pueblos vecinos... De esta forma quedaba un gran espacio vacío, que
acaso estaba siendo utilizado conjuntamente... Al no pertenecer a ningún
pueblo, pasa al Patrimonio real...». Esta causa, como puede verse, no es
válida históricamente. Lo cierto es que no he encontrado la menor
referencia de cómo y cuándo empezó la propiedad de la corona de Navarra
sobre la reserva: lo que invita, naturalmente, a buscar la causa más
atrás, en una vieja consuetudo. J
Elósegui y C. Ursúa (Bardenas. 1990: 10) se preguntan por la causa de la
«atípica situación» (y lo es) de que un tan gran territorio no esté
sujeto a la jurisdicción de ningún municipio. Sugieren una posible
explicación: Que «cuando los distintos pueblos utilizan el territorio,
reconocen como propio [scil., de los demás] el que usan y
aprovechan sus vecinos, con lo que se van delineando los límites con los
pueblos vecinos... De esta forma quedaba un gran espacio vacío, que
acaso estaba siendo utilizado conjuntamente... Al no pertenecer a ningún
pueblo, pasa al Patrimonio real...». Esta causa, como puede verse, no es
válida históricamente. Lo cierto es que no he encontrado la menor
referencia de cómo y cuándo empezó la propiedad de la corona de Navarra
sobre la reserva: lo que invita, naturalmente, a buscar la causa más
atrás, en una vieja consuetudo.
    Se
han apuntado para él orígenes como «pardina» (en dialecto aragonés, el
monte bajo de pastos), «barte» (matorral en lengua gascona) e incluso el
tan original vascón de «abar-dena («mata todo»). Se
han apuntado para él orígenes como «pardina» (en dialecto aragonés, el
monte bajo de pastos), «barte» (matorral en lengua gascona) e incluso el
tan original vascón de «abar-dena («mata todo»).
    Como
dije, a veces es mencionado en los documentos como «La Bárdula» y
entonces debe surgir el interrogante de su primitiva relación con los
bard-ietaì, vard-uli. los modernos vascos.
Llama por cierto la atención, hojeando el Madoz, la cantidad de
topónimos de territorio vascón que comienzan por bard-. Como
dije, a veces es mencionado en los documentos como «La Bárdula» y
entonces debe surgir el interrogante de su primitiva relación con los
bard-ietaì, vard-uli. los modernos vascos.
Llama por cierto la atención, hojeando el Madoz, la cantidad de
topónimos de territorio vascón que comienzan por bard-.
    Es
curioso que como nombre común «bárdena» no exista en español, con este
significado de «sitio muy protegido y bien vallado». Es
curioso que como nombre común «bárdena» no exista en español, con este
significado de «sitio muy protegido y bien vallado».
    Véase
lo dicho más atrás sobre la posibilidad de que la Tutela romana
se encontrara enfrente, donde no ha sido buscada. Véase
lo dicho más atrás sobre la posibilidad de que la Tutela romana
se encontrara enfrente, donde no ha sido buscada.
    Se
trata del celebérrimo poema 55 de su libro IV (ed. Loeb. DR. Shackleton
Bailey, Londres, 1993: t. I, 322): ...Grato non pudeat referre versu...
Tutelamque chorosque Risamarum... A. Tovar (1989: C-53l) opinaba que
ésta debía ser una ciudad desconocida cerca de Bilbilis, pero no
olvidemos que, como puesta en la desembocadura de un río nacido en el
Moncayo y en la margen derecha del Ebro, Marcial tenía cierto derecho a
seguirla considerando celtíbera. Es curioso que casi todos los demás
nombres de este poema sí son muestra de los nostrae nomila duriora
terrae, pero Tutela en modo alguno, luego debe estar citada por
su fama. Y, al ignorar la situación real de todos ellos estos microtopónimos, tampoco podemos saber si estaban cerca o no de su ciudad
natal. Se
trata del celebérrimo poema 55 de su libro IV (ed. Loeb. DR. Shackleton
Bailey, Londres, 1993: t. I, 322): ...Grato non pudeat referre versu...
Tutelamque chorosque Risamarum... A. Tovar (1989: C-53l) opinaba que
ésta debía ser una ciudad desconocida cerca de Bilbilis, pero no
olvidemos que, como puesta en la desembocadura de un río nacido en el
Moncayo y en la margen derecha del Ebro, Marcial tenía cierto derecho a
seguirla considerando celtíbera. Es curioso que casi todos los demás
nombres de este poema sí son muestra de los nostrae nomila duriora
terrae, pero Tutela en modo alguno, luego debe estar citada por
su fama. Y, al ignorar la situación real de todos ellos estos microtopónimos, tampoco podemos saber si estaban cerca o no de su ciudad
natal.
    Cf.
el artículo ager, de J. Kubitschek, en la RE. I (1958²),
cols. 780 ss. Gayo (II, 21), al referirse al ager publicus, dice
que in eo (provinciali) solo dominium populi Romani est vel Caesaris,
según sean las provincias senatoriales (incluida la República) o
imperiales. Pero, independientemente de ello, en la forma ahenea
de la regio correspondiente debía de figurar de manera más detallada la
lex concreta por la que se habría asignado específicamente al
emperador una propiedad determinada. Cf.
el artículo ager, de J. Kubitschek, en la RE. I (1958²),
cols. 780 ss. Gayo (II, 21), al referirse al ager publicus, dice
que in eo (provinciali) solo dominium populi Romani est vel Caesaris,
según sean las provincias senatoriales (incluida la República) o
imperiales. Pero, independientemente de ello, en la forma ahenea
de la regio correspondiente debía de figurar de manera más detallada la
lex concreta por la que se habría asignado específicamente al
emperador una propiedad determinada.
    Y,
por otra parte, una mayor extensión antigua que la que ahora conserva.
Así, al Oeste, zona Norte, el de «Tres Mugas», cerca del Portillo del
Trillo y de los expresivos «Cabezo de la Junta» y «Junta Vieja», todo
ello hoy, a juzgar por el mapa confeccionado en 1990 por el Gobierno de
Navarra, fuera de las Bárdenas. Una bastante detallada descripción de
estos amojonamientos para el año 1772, debida a L. Mariano Díaz, ofrece
A. Floristán (1949: 476 ss.), informe en el que, por cierto, se da un
perímetro para las Bárdenas entonces de 18 leguas y el ancho entre media
y ocho leguas, según las zonas. Y,
por otra parte, una mayor extensión antigua que la que ahora conserva.
Así, al Oeste, zona Norte, el de «Tres Mugas», cerca del Portillo del
Trillo y de los expresivos «Cabezo de la Junta» y «Junta Vieja», todo
ello hoy, a juzgar por el mapa confeccionado en 1990 por el Gobierno de
Navarra, fuera de las Bárdenas. Una bastante detallada descripción de
estos amojonamientos para el año 1772, debida a L. Mariano Díaz, ofrece
A. Floristán (1949: 476 ss.), informe en el que, por cierto, se da un
perímetro para las Bárdenas entonces de 18 leguas y el ancho entre media
y ocho leguas, según las zonas.
    Se
trata de las industrias de extracción de pez y alquitrán, a partir pre-cisamente de los pinos. Ulpiano, Dig. 50, 16, 17, 1, las
menciona entre aquéllas que producen vectigales públicos. La pez servía
también, aparte de para el vino y otros usos, para marcar el ganado.
Todavía en 1820 los ganados de Las Bárdenas tenían que tener su marca
«de pez y de yerro» (Madoz, ibid.). Se
trata de las industrias de extracción de pez y alquitrán, a partir pre-cisamente de los pinos. Ulpiano, Dig. 50, 16, 17, 1, las
menciona entre aquéllas que producen vectigales públicos. La pez servía
también, aparte de para el vino y otros usos, para marcar el ganado.
Todavía en 1820 los ganados de Las Bárdenas tenían que tener su marca
«de pez y de yerro» (Madoz, ibid.).
    Tal
actividad, según lo dicho más arriba sobre sus sectores con suelos
fuertemente salinizados, pudo también tener lugar en zonas concretas de
este ager bardenero. Tal
actividad, según lo dicho más arriba sobre sus sectores con suelos
fuertemente salinizados, pudo también tener lugar en zonas concretas de
este ager bardenero.
    Cuando
se constituyó la primera «hermandad» de Las Bárdenas, el 31 de Enero de
1204, el acuerdo y la fecha se grabaron «en la estaco que había en la
Bárdena» (Madoz. ibid.: 22). Cuando
se constituyó la primera «hermandad» de Las Bárdenas, el 31 de Enero de
1204, el acuerdo y la fecha se grabaron «en la estaco que había en la
Bárdena» (Madoz. ibid.: 22).
    Legalmente,
nada impediría que hubiera estado asigna da a la capital del convento,
la vecina Colonia Caesarea Augusta. Pero parece difícil, pues la
ciudad de Zaragoza está siempre ausente del usufructo bardenero y de las
«hermandades», y no cabe duda de que este modelo de explotación era eco
y heredero de otro más antiguo (aunque en este caso, la permanencia
árabe y la temprana creación del Reino de Navarra pudieron borrar
huellas anteriores). En cambio, la ad-signatio a Zaragoza me
parece muy adecuada para una especie de «bárdena» similar, la de los
Montes de Castejón y de Zuera y la llanada de El Castellar, conjunto que
parece, en una menor superficie, una reserva muy parecida a la
navarro-aragonesa. Tiene esta segunda un único punto habitado, otro
posible antiguo castellum: El Castejón de Valdejasa, llamado en
el mapa de J.B. Lavanha «Castejón de Val de Laça» quien lo dibuja
también lleno de arbolado. Legalmente,
nada impediría que hubiera estado asigna da a la capital del convento,
la vecina Colonia Caesarea Augusta. Pero parece difícil, pues la
ciudad de Zaragoza está siempre ausente del usufructo bardenero y de las
«hermandades», y no cabe duda de que este modelo de explotación era eco
y heredero de otro más antiguo (aunque en este caso, la permanencia
árabe y la temprana creación del Reino de Navarra pudieron borrar
huellas anteriores). En cambio, la ad-signatio a Zaragoza me
parece muy adecuada para una especie de «bárdena» similar, la de los
Montes de Castejón y de Zuera y la llanada de El Castellar, conjunto que
parece, en una menor superficie, una reserva muy parecida a la
navarro-aragonesa. Tiene esta segunda un único punto habitado, otro
posible antiguo castellum: El Castejón de Valdejasa, llamado en
el mapa de J.B. Lavanha «Castejón de Val de Laça» quien lo dibuja
también lleno de arbolado.
    En
1358 era el merino de Sangüesa el encargado de dar cuenta ante la tesorería del rey de los emolumentos percibidos por los arrendamientos
en las Bárdenas. En
1358 era el merino de Sangüesa el encargado de dar cuenta ante la tesorería del rey de los emolumentos percibidos por los arrendamientos
en las Bárdenas.
    Aprovecho
para anotar que existe, entre la serie de epígrafes votivos a las diosas
Tutela, la romana o las indígenas (s.v. en RE. XIV.
l965², cols. 1600-1603. por F. Heichelheim) en la antigua Clunia
(Coruña del Conde, Burgos) un epígrafe, CIL II 2780, dedicado,
por la salud del emperador Adriano, a la T[utelae] colon(orum)
Cluniensium, por un [P.Aeli]us Au[g(usti) I]ib(ertus), sin
duda un administrador imperial. No sería raro que se tratara de un caso
parecido a éste, puesto que al Norte y al Este de Clunia (8 y 3 Km.) hay
justamente dos singulares topónimos: «Huerta del Rey» e «Hinojar del
Rey». Aprovecho
para anotar que existe, entre la serie de epígrafes votivos a las diosas
Tutela, la romana o las indígenas (s.v. en RE. XIV.
l965², cols. 1600-1603. por F. Heichelheim) en la antigua Clunia
(Coruña del Conde, Burgos) un epígrafe, CIL II 2780, dedicado,
por la salud del emperador Adriano, a la T[utelae] colon(orum)
Cluniensium, por un [P.Aeli]us Au[g(usti) I]ib(ertus), sin
duda un administrador imperial. No sería raro que se tratara de un caso
parecido a éste, puesto que al Norte y al Este de Clunia (8 y 3 Km.) hay
justamente dos singulares topónimos: «Huerta del Rey» e «Hinojar del
Rey».
    Y
a veces por causas especiales también los concedería gratuitamente, como
Felipe III al Monasterio de La Oliva, o Don Carlos de Viana en favor del
mismo monasterio y de los pueblos de Carcastillo, Rada y Murillo (Madoz.
ibid.: 23). Y
a veces por causas especiales también los concedería gratuitamente, como
Felipe III al Monasterio de La Oliva, o Don Carlos de Viana en favor del
mismo monasterio y de los pueblos de Carcastillo, Rada y Murillo (Madoz.
ibid.: 23).
    Tengo
la impresión de que en la noticia (extensamente tratada por C. Sánchez
Albornoz [1985² 108] al hablar de los muladíes Banu Qasi. los Casii
godos) de que, de la zona oriental de España, Muza sólo dejó sin
repartir entre los soldados «el distrito de Ejea», pudiera ocultarse
precisamente la noticia árabe más antigua sobre las extensas Bárdenas y
su consideración unitaria y regia. Pero carezco de otros elementos para
probarlo. Tengo
la impresión de que en la noticia (extensamente tratada por C. Sánchez
Albornoz [1985² 108] al hablar de los muladíes Banu Qasi. los Casii
godos) de que, de la zona oriental de España, Muza sólo dejó sin
repartir entre los soldados «el distrito de Ejea», pudiera ocultarse
precisamente la noticia árabe más antigua sobre las extensas Bárdenas y
su consideración unitaria y regia. Pero carezco de otros elementos para
probarlo.
    Lo
que hoy son las C-124 y 125 de Zaragoza. y NA-5555 y 124 que, desde
Gallur y Tauste, van rodeando perfectamente hacia Ejea y Sádaba para,
en Carcastillo, sin cruzar el Aragón, sino siguiendo su margen
izquierda, tomar la carretera comarcal a Mélida y Caparroso, saliendo a
la N-121, que baja de Pamplona, y nuevamente las regionales NA-134
(Valtierra y Arguedas) y 126 (Cabanillas y Fustiñana. desde donde,
pasando a la Z-552, se cierra otra vez el círculo en Tauste, si partimos
del límite meridional de Las Bárdenas. Lo
que hoy son las C-124 y 125 de Zaragoza. y NA-5555 y 124 que, desde
Gallur y Tauste, van rodeando perfectamente hacia Ejea y Sádaba para,
en Carcastillo, sin cruzar el Aragón, sino siguiendo su margen
izquierda, tomar la carretera comarcal a Mélida y Caparroso, saliendo a
la N-121, que baja de Pamplona, y nuevamente las regionales NA-134
(Valtierra y Arguedas) y 126 (Cabanillas y Fustiñana. desde donde,
pasando a la Z-552, se cierra otra vez el círculo en Tauste, si partimos
del límite meridional de Las Bárdenas.
    Como
dice Ovidio, Halieutica, 49: quae densas habitant animalia
silvas... Una versión de Gayo en el Dig. 50.16.30.5 es
ligeramente diferente: silva est quae pastui pecudum destinata est.
La caza se documenta en las Bárdenas, entre otras fechas, en 1532. Como
dice Ovidio, Halieutica, 49: quae densas habitant animalia
silvas... Una versión de Gayo en el Dig. 50.16.30.5 es
ligeramente diferente: silva est quae pastui pecudum destinata est.
La caza se documenta en las Bárdenas, entre otras fechas, en 1532.
    B.
Taracena (1947: 18) refiere del P. Moret los problemas con bandoleros y
facinerosos refugiados en las Bardenas en 1204, «en el siglo XV» y en
1452, que requirieron la formación de somatenes y partidas militares. B.
Taracena (1947: 18) refiere del P. Moret los problemas con bandoleros y
facinerosos refugiados en las Bardenas en 1204, «en el siglo XV» y en
1452, que requirieron la formación de somatenes y partidas militares.
    Hasta
ahora, tan grande zona ha merecido muy escasa atención de los estudiosos
de la Antigüedad. Véase como ejemplo que la extensa monografía sobre los
vascones de Mª Jesús Peréx, de 1986, no contiene ni una sola alusión a
este extenso territorio, aun cuando ocupa buena parte del solar vascón
que ella misma tan cumplidamente estudia. Hasta
ahora, tan grande zona ha merecido muy escasa atención de los estudiosos
de la Antigüedad. Véase como ejemplo que la extensa monografía sobre los
vascones de Mª Jesús Peréx, de 1986, no contiene ni una sola alusión a
este extenso territorio, aun cuando ocupa buena parte del solar vascón
que ella misma tan cumplidamente estudia.
    Porque,
como ellos mismos indican (García García 1992: 204), lo que tratan de
demostrar es más bien que «las Bardenas, y concretamente la Blanca,
fueron intensamente pobladas desde la protohistoria hasta la Edad
Media...» o que (Sesma-García. 1994: 176) «hubo una agrupación numerosa
de núcleos rurales romanos...». Es muy de reconocer, no obstante, el
mérito indiscutible de prospectar, excavar y estudiar tal cantidad de
puntos arqueológicos, pues gracias a ello los modos de ocupación del
territorio quedan meridianamente descritos, algo que se desconocía casi
por completo (si exceptuamos los trabajos de A. Castiella) antes de sus
trabajos. Porque,
como ellos mismos indican (García García 1992: 204), lo que tratan de
demostrar es más bien que «las Bardenas, y concretamente la Blanca,
fueron intensamente pobladas desde la protohistoria hasta la Edad
Media...» o que (Sesma-García. 1994: 176) «hubo una agrupación numerosa
de núcleos rurales romanos...». Es muy de reconocer, no obstante, el
mérito indiscutible de prospectar, excavar y estudiar tal cantidad de
puntos arqueológicos, pues gracias a ello los modos de ocupación del
territorio quedan meridianamente descritos, algo que se desconocía casi
por completo (si exceptuamos los trabajos de A. Castiella) antes de sus
trabajos.
    Me
refiero, como es lógico, a la época romana especialmente, puesto que de
la medieval ya se podía tener una idea muy aproximada sólo con leer los
documentos que Madoz recogía. Me
refiero, como es lógico, a la época romana especialmente, puesto que de
la medieval ya se podía tener una idea muy aproximada sólo con leer los
documentos que Madoz recogía.
    Se
añade además que otros análisis polínicos para las fases pre- y
proto-históricas arrojan la conclusión de que el ambiente era todavía más
húmedo que en época romana. Se
añade además que otros análisis polínicos para las fases pre- y
proto-históricas arrojan la conclusión de que el ambiente era todavía más
húmedo que en época romana.
    Es
muy significativo, por ejemplo, que no se encuentren enterramientos, a
pesar de que en los fundos privados sí era costumbre hacerlos. Es
muy significativo, por ejemplo, que no se encuentren enterramientos, a
pesar de que en los fundos privados sí era costumbre hacerlos.
    Tal
como expuse hace ya años (Gerión 7, 1989: 183 ss y fig. 1), el
últimamente polémico coto o reserva estatal de Anchuras (hoy de la
provincia de Ciudad Real) debía corresponderse en época romana con la
praefectura Ucubitana, adsignata a la colonia cesariana de Ucubi
(Espejo, CO.) en pleno territorio de Augusta Emerita y contigua a
la praefectura Turgaliensis de ésta. Tal
como expuse hace ya años (Gerión 7, 1989: 183 ss y fig. 1), el
últimamente polémico coto o reserva estatal de Anchuras (hoy de la
provincia de Ciudad Real) debía corresponderse en época romana con la
praefectura Ucubitana, adsignata a la colonia cesariana de Ucubi
(Espejo, CO.) en pleno territorio de Augusta Emerita y contigua a
la praefectura Turgaliensis de ésta. |
![]()